Mostrando entradas con la etiqueta TEMA 2. RAICES. HISP. ROMANA. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta TEMA 2. RAICES. HISP. ROMANA. Mostrar todas las entradas
Hallan nuevos restos de la Edad de Bronce en Martín Muñoz de la Dehesa
La Comisión Territorial de Patrimonio de Segovia se reunió ayer en la Delegación de la Junta de Castilla y León para estudiar, entre otros asuntos, el informe de la excavación de los sondeos realizados en los yacimientos Palazuelos y Alto de la Dehesa, ambos ubicados dentro del término municipal de Martín Muñoz de la Dehesa.
La actuación se ha desarrollado con carácter previo a la ejecución del proyecto de implantación del gasoducto de transporte secundario entre los municipios abulenses de Arévalo y Sanchidrián, y la actividad arqueológica “ha puesto de manifiesto abundantes restos de la Edad de Bronce (2250-700 antes de Cristo) que han podido documentarse al detalle”, según se informó.
Entre otras estructuras, han aparecido silos, restos de habitaciones, trazas de cabañas, hornos de cocina y piezas cerámicas. “Las obras de construcción del gasoducto no han provocado afección alguna a este interesante yacimiento que ha quedado perfectamente caracterizado, tras la excavación arqueológica llevada a cabo”, aclararon las mismas fuentes.
Por otro lado, la Comisión de Patrimonio ha autorizado de nuevo las obras de la tercera fase del proyecto de reurbanización de la calle Judería Nueva, en Segovia capital. Esta actuación ya fue aprobada hace un año, pero era “preceptiva” la solicitud de un nuevo permiso después de que expirase ese plazo sin que empezaran los trabajos. Las actuaciones previstas son de renovación de infraestructuras y pavimento, y afectan tanto a la calle Judería Nueva como a la plaza de la Merced y sus conexiones con otras vías
Hispania Romana
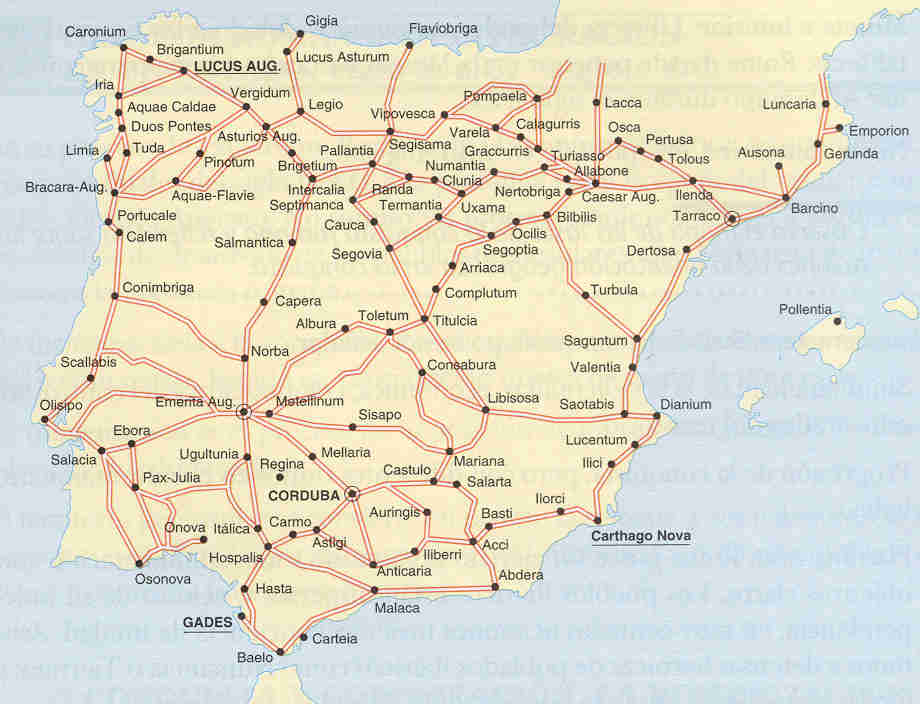
Epigramas de Marcial
Basa, hiedes que apestas
El olor de los juncos de una laguna desecada, el de los agrios vapores del
Albula, el de las rancias exmanaciones de una piscifactoría marina, el del viejo boque
cuando cubre a la cabra, el del borceguí de un veterano cansado, el de un vellón
empapado dos veces de púrpura755, el del aliento en ayunas de las que guardan el
sábado, el de la respiración entre sollozos de los tristes condenados, el de la lámpara
mortecina de la sucia Leda, el de las cataplasmas hechas de heces sabinas, el de una
zorra en huida, el del cubil de las víboras... prefería eso antes que oler a lo que hueles
tú, Basa.
¿Cómo desaparecieron los neanderthales?

Investigadores de la Universidad de Cambridge han realizado un hallazgo que da respuestas a la desaparición repentina de los neandertales europeos. después de 300.000 años de dominación. Así, los investigadores han descubierto que los humanos procedentes de África invadieron la región, llegando a superar en más de diez veces la población neandertal.
El estudio se ha publicado en la revista 'Science' por dos investigadores del Departamento de Arqueología en Cambridge, el profesor Sir Paul Mellars, profesor emérito de prehistoria y evolución humana, y la estudiante de doctorado Jennifer French.
Las razones de la desaparición de las poblaciones europeas de Neandertal en todo el continente hace unos 40.000 años ha supuesto durante mucho tiempo uno de los grandes misterios de la evolución humana. Después de 300.000 años de vida, en los fríos entornos sub-glaciales de Europa central y occidental, los neandertales fueron reemplazados rápidamente en todas las áreas del continente por las nuevas poblaciones de Homo sapiens (anatómica y genéticamente modernas) que se habían originado y evolucionado en ambientes tropicales de África.
Mediante la realización de un análisis estadístico detallado de las evidencias arqueológicas de la región de Périgord, en el suroeste de Francia --región que contiene la mayor concentración de neandertales y asentamientos de los humanos modernos en Europa-- se han encontrado pruebas claras de que las primeras poblaciones humanas modernas penetraron en la región en un número al menos diez veces más grande que el de las poblaciones locales de Neandertal ya establecidos en las mismas regiones. Esto se refleja en un fuerte aumento en el número total de sitios ocupados, densidades mucho más altas de los residuos de la ocupación (es decir, herramientas de piedra y restos alimenticios de origen animal) que revelan mayores grupos de individuos y, al parecer, mejor integrados socialmente.
Al encontrarse con esta entrada espectacular de la población humana moderna, la capacidad de los grupos de neandertales locales de competir por los asentamientos, suministro de alimentos de origen animal (principalmente renos, caballos, bisontes y ciervos) y recursos de supervivencia para afrontar los inviernos glaciales fue socavada masivamente. Además, casi inevitablemente, tuvieron lugar repetidos conflictos entre las dos poblaciones por la ocupación de los lugares más atractivos y más ricos en alimentos; el grupo humano mayor en número y mejor coordinado tenía garantizado el éxito frente a los grupos de neandertales.
La evidencia arqueológica también sugiere que los recién llegados poseían tecnologías superiores de caza y herramientas (por ejemplo lanzas de caza más eficaces y de largo alcance) y eran más eficientes en los procedimientos de proceso y almacenado de alimentos durante el invierno. También parecen haber tenido más amplios contactos sociales con grupos humanos adyacentes, lo cual favorecía el comercio y el intercambio de suministros esenciales en tiempos de escasez de alimentos.
Sigue existiendo un intenso debate sobre si los grupos de humanos modernos también disponían de un cerebro más desarrollado. Sin embargo, la repentina aparición de una amplia gama de formas de arte complejo y sofisticado (incluyendo pinturas rupestres), la producción a gran escala de artículos de decoración (como la piedra perforada, las cuentas de marfil y las conchas de mar) y los sistemas "simbólicos" de las marcas en huesos y herramientas de marfil --todo ello completamente ausente entre los neandertales-- apuntan claramente a sistemas más elaborados de comunicación social entre los grupos modernos, probablemente acompañados de formas más avanzadas y complejas del lenguaje.
Todos estos nuevos patrones de comportamiento más complejos se desarrollaron durante las primeras poblaciones africanas de Homo sapiens, al menos 20.000 o 30.000 años antes de su dispersión desde África y la colonización progresiva por Europa y Asia.
Si, como las evidencias genéticas sugiere, el Homo sapiens africano y las poblaciones europeas de neandertales evolucionaron por separado durante al menos medio millón de años, entonces la aparición de algunos contrastes significativos en las capacidades mentales de los dos linajes no sería sorprendente, en términos evolutivos.
Según el profesor Mellars, "esta gama de innovaciones tecnológicas y de comportamiento permitió que las poblaciones humanas modernas invadieran a otras poblaciones. Los neandertales retrocedieron inicialmente a regiones más marginales y menos atractivas del continente y finalmente, en unos miles de años, se extinguieron".
A pesar de los contrastes culturales, conductuales e intelectuales entre los neandertales y las poblaciones humanas modernas, este nuevo estudio demuestra por primera vez la supremacía numérica de las primeras poblaciones de humanos modernos en Europa occidental y, por lo tanto, en gran parte se resuelve uno de los debates más largos y controvertidos sobre la enigmática extinción de las poblaciones neandertales.
Fuente: Europa Press
Como curiosidad final, os dejo la recreación de un neanderthal trajeado en el Museo Neandertal de Mettman

La herramienta más antigua de Europa, en Atapuerca (¡cómo no!)

Un cuchillo sitúa a homínidos de hace 1,4 millones de años en Atapuerca
Una lasca de sílex tallado de unos tres centímetros es una de las estrellas de la campaña de excavaciones de este año de Atapuerca (Burgos). Lo que presumiblemente fue una tosca hoja de cuchillo se encontró “hace apenas tres días”, y está datada hace 1,4 millones de años, lo que “retrasa la presencia de homínidos al menos en el Sur de Europa hasta los 1,5 millones de años”, indica José María Bermúdez de Castro, codirector de las excavaciones.
La datación se ha hecho por el estrato en que ha aparecido, “dos metros por debajo de la mandíbula humana encontrada en 2007 y que fue portada de Nature”. Aquel hallazgo se situó en hace 1,2 millones de años. “Hay algunos grupos que afirman que tienen piezas de hace 1,5 millones de años, pero no lo tienen tan bien documentado como nosotros. Lo que está claro es que en el sur de Europa los homínidos estuvieron de manera continua desde hace 1,5 millones de años, como demuestran también los hallazgos de Barranco León y Fuente Nueva 3 en Granada”, explica Bermúdez de Castro.
Gracias a la riqueza de Atapuerca, los investigadores han podido constatar una presencia continua de homínidos desde hace 1,4 millones de años a hace 850.000, con el Homo antecessor, indica el arqueólogo. “Eso no quiere decir que vivieran siempre en la cueva. Eran nómadas que pasaban por aquí y quizá entraban en la cueva a refugiarse o cazar algún animal”, afirma.
Aparte del valor del hallazgo en sí, la constatación de una presencia continua de homínidos en el sur de Europa contradice algunas teorías que afirmaban que estos llegaban al continente en oleadas desde África o el este del Mediterráneo, pero desaparecían por falta de aclimatación, indica Bermúdez de Castro. “Aquí estaban de manera estacional, en invierno se irían al Mediterráneo”, opina el investigador. En cambio, en el norte, con el clima mucho más frío, es normal que no llegaran. “Aunque el clima en Burgos era más suave que el de ahora, empezaba una glaciación. Los homínidos vivían a la intemperie, como todos los animales”, añade.
Tras este hallazgo, Bermúdez opina que a lo mejor esa frontera de los 1,5 millones de años para la llegada de los primeros homínidos al sur de Europa se puede adelantar aún más. “Todavía nos quedan estratos más antiguos por excavar”, afirma.
Pero, además, se ha presentado una escápula de un niño de hace 850.000 años. El valor de este omoplato es que se encontró en 2005, pero incrustado en un bloque “de arcilla muy cementado”. “Creíamos que se quedaría para un museo”, dice Bermúdez de Castro. Pero ocho años después, “quitando la arcilla grano a grano”, se ha podido recomponer el hueso, de un niño o niña de unos cinco o seis años.
“Se trata de una pieza rarísima. Aparte de dos de un mismo individuo de hace tres millones de años encontrados en Etiopía, es la escápula más antigua que hay. Se trata de un hueso plano que se rompe muy fácilmente”, explica Bermúdez de Castro como muestra del valor del hallazgo y de su reconstrucción.“Ya es muy parecido al nuestro, lo que indica que era sobre todo bípedo. Los de los Australopitecus de hace tres millones de años y los de los chimpancés son diferentes, porque pueden trepar muy bien”, dice el investigador.
Descubierta una mina de oro romana en Galicia

Zona de Foz donde se ha localizado la mina
Las jornadas micológicas dan a veces frutos inesperados. Sobre todo cuando el amante de las setas sabe leer los mensajes ocultos bajo los montones de piedras y las formas onduladas del terreno, que no acostumbran ser caprichosas. En A Mariña coincide que hay varios de estos aficionados al níscalo y el cantarelo que además son capaces de emocionarse ante un petroglifo, una mámoa o lo que podría parecer el parapeto de un castro.
La última vez, en Foz, cesta de mimbre en mano, lo que creyeron toparse dos de estos vecinos de la comarca lucense fue precisamente eso, un parapeto y el consiguiente foso. Pero pasó que después de este foso se levantaba otro parapeto, seguido nuevamente de un foso, y de otro parapeto y otro foso. Parecía una sucesión eterna. La fortificación semejaba excesiva, imposible, y entonces Manuel Miranda, que era precisamente uno de los dos colectores de setas, se llevó la duda a casa tras la excursión. Y no se le ocurrió mejor cosa, a quien también ejerce de portavoz del colectivo Mariñapatrimonio, que empezar a despejar su intriga repasando la toponimia de la zona.
Rego Grande, Pozo Mouro, Quebradoiro, Cal, Furada, Piego, Meixador, por la banda de Foz. Lagoa, Covas y Carral, ya al otro lado del límite municipal, en el ayuntamiento de Barreiros. “Nos dimos cuenta de que muchas de estas palabras hacían referencia al agua, a las conducciones, a los pozos, y que eso tenía que indicar algo”, explica Miranda. “Cal es canal; Piego es piélago, que en castellano tiene también la acepción de estanque; Meixador es, según algunos estudiosos de la toponimia, un lugar por donde se vierte agua; Carral es, entre otras cosas, un lugar con surcos que recuerdan el rastro de las ruedas de los carros”.
Los miembros de Mariñapatrimonio, un grupo que en el último lustro ha informado a la Xunta de numerosos hallazgos arqueológicos que nadie antes había identificado, comprobaron que aquella extraña estructura de fosos y parapetos encontrada en el lugar de A Espiñeira (Foz) tenía su continuidad en la vecina zona de As Covas, al borde de la ría, en Barreiros. Y descubrieron otros signos, como unos montículos de cantos rodados que bien podían ser murias, las escombreras que dejaban a su paso los romanos después de explotar una mina. Las fotos aéreas que consultaron en Internet no ayudaban mucho. La zona está repoblada con pinos y eucaliptos que apenas dejan ver el suelo desde el cielo. Hasta que, buscando con paciencia, se toparon con imágenes en blanco y negro, del año 56. Ahí la vegetación todavía no había crecido, y el terreno aparecía dibujado de surcos que desembocaban en otros canales más grandes, ladera abajo.
Por entonces, y ya con la sospecha de que aquello se trataba de una mina, habían telefoneado al arqueólogo Santiago Ferrer, uno de los mayores expertos gallegos en yacimientos romanos, que dirige en Bande la excavación del campamento militar de Aquis Querquennis siempre que lo permite el nivel de las aguas (las ruinas duermen buena parte del año sumergidas en el embalse de As Conchas). Según Miranda, cuando le enviaron la vieja foto aérea, la respuesta de Ferrer fue rotunda. No cabía duda de que se trataba de una mina de oro romana, con canales, balsas y depósitos para el lavado y la decantación del mineral. Nadie antes había sospechado que en A Mariña se hubiese extraído oro. Es la primera mina que aparece, y según Mariñapatrimonio, a juzgar por las estampas aéreas, podría alcanzar unas dimensiones enormes: 150 hectáreas de terreno repartidas entre Foz (50 hectáreas) y Barreiros (unas 100). Efectivamente, si así fuese, se trataría del aurífero romano más grande de Galicia, y el único conocido que lavaría el metal precioso no en dirección a un río, sino a una ría.
Pero el arqueólogo, que visitó el lugar con miembros de Mariñapatrimonio y el alcalde de Foz, es cauteloso. Según él, lo que de momento se puede decir de este yacimiento es que se encuentra en buen estado de conservación y que es “novedoso”, porque “nadie imaginaba que pudiera existir”. Miranda añade que esta mina, “una obra de ingeniería bestial”, podría explicar la abundancia de castros en la zona. Alrededor hay registrados 20 asentamientos que pudieron haber surgido para alimentar de mano de obra el filón. Se supone que los técnicos que dirigieron la construcción del complejo sistema de canales y compuertas eran ingenieros de la Legio VII Gemina, es decir, de León. La mina era propiedad de Roma, y los pobladores castrexos pagaban los impuestos al Imperio con su trabajo y las pepitas de oro que con él obtenían.
La actividad pudo llegar a extenderse, como en el resto de las minas romanas, del siglo I al III. “Entonces, todas se abandonaron”, ilustra Santiago Ferrer. “Se cree que en algún momento se dio una fluctuación en el precio del mineral. Bajó mucho y ya no interesaba... No, no fue porque se acabase el oro. El oro todavía sigue estando”.
Los íberos decapitaban a sus enemigos... ¿con qué?

El director del Museo de Arqueología de Cataluña-Ullastret, Gabriel de Prado, ha presentado este miércoles el hallazgo de restos de cráneos íntegros atravesados por clavos de grandes dimensiones en las ruinas íberas de Ullastret, lo que confirma que esta cultura practicaba decapitaciones como ritual contra los enemigos.
El hallazgo, que ratifica la práctica de decapitaciones para exhibir las cabezas de los enemigos a “modo de trofeo de guerra”, según De prado, se ha producido durante las excavaciones llevadas a cabo en este espacio los pasados meses de agosto y septiembre. SEGUIR LEYENDO
Sobre el "morbo gótico por el destronamiento"
En clase analizamos las razones de la inestabilidad de la monarquía visigoda, entre las cuales se encontraba su carácter electivo, y recordad cómo apuntábamos un dato demoledor: de 34 reyes visigodos, sólo 15 terminaron sus días de muerte natural o en la guerra y diez serían asesinados. Otros muchos serían destronados mediante diversas argucias, y entre ellos se encontraba Wamba. A continuación, reproduzco un fragmento de "La Aventura de los Godos", de Juan Antonio Cebrián, en el que se da cuenta de su curiosa historia (p. 181):
El 14 de octubre del año 680 la intriga tomó cuerpo en la figura del conde Ervigio, que, abusando de su presunta lealtad, suministró un brevaje o infusión al confiado Wamba, quien tenía por costumbre beber pócimas confeccionadas con hierbas naturales. Sin sospechar nada ingirió el líquido con un alto contenido en esparteína, un potente hipnótico. A los pocos segundos Wamba caía víctima de un letargo que hizo pensar en una muerte próxima. sin perder un minuto, los nobles conjurados hicieron correr la noticia llamando al obispo Julián para que suministrara el Ordo Poenitentia; este ritual religioso procuraba la tonsura y los hábitos a fin de facilitar el paso a los cielos del fallecido. la sorpresa vino cuando el rey Wamba despertó una vez finalizado el efecto de la droga; sin embargo, ya era demasiado tarde para él, la ley de los godos impedía reinar a cualquiera que vistiera hábitos. El desconcierto fue general, Wamba trató de recuperar su trono, pero los nobles lo impidieron amparándose en la norma. Después de esto, al anciano no le quedó más remedio que aceptar su nueva situación, y retirarse a un monasterio en Pampliega (Burgos), donde falleció siete años más tarde, siendo su cadáver trasladado a la iglesia de Santa Leocadia, en Toledo.
UNA JOYA ÁUREA DEL BRONCE FINAL ATLÁNTICO EN COCA
Aquí tenéis el artículo de Juan Francisco Blanco y Cesáreo Pérez en el que se describe la espectacular joya de oro encontrada en las excavaciones de 1999 en Los Azafranales (Coca). Los autores inscriben esta pieza en el marco de la orfebrería atlántica del Bronce Final, relacionándola en concreto con las Islas Británicas.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)









